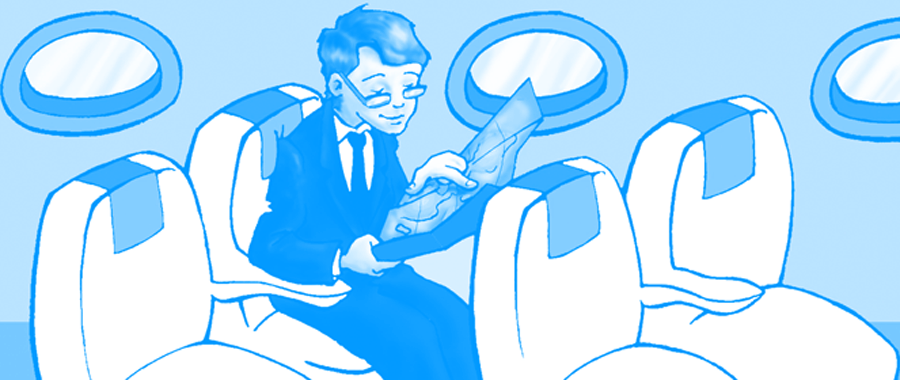La finalidad de la ansiedad es proteger al organismo y sus intereses. Si nos encontramos ante una situación de peligro (fuego en el edificio, por ejemplo) tenemos que estar preparados para una acción inmediata, necesitamos que en nuestro cuerpo se produzcan una serie de cambios, encaminados a superar con éxito la situación (escapar de la llamas, sobrevivir).
Nuestro actual mecanismo de defensa es heredero del que como especie hemos ido desarrollando a lo largo de miles de años de evolución. Los peligros a los que estaban expuestos nuestros antepasados estaban ligados a la supervivencia y a funciones primarias de lucha y huida (luchar contra los animales, competir contra otros humanos, correr, pelear, esconderse…). Todas estas, son acciones que requieren una activación muscular alta. En la actualidad hay muchos peligros que no se resuelven atacando o luchando pero, sin embargo, seguimos conservando el componente de alta sobre-activación motora cuando interpretamos que una situación es peligrosa.
El encargado de coordinar dicha activación motora y todos los cambios físicos que supone es el Sistema Nervioso Autónomo (SNA), también conocido como Sistema Nerviosos Vegetativo. Conozcámoslo un poco mejor antes de detallar la respuesta de lucha-huida.
El SNA forma parte del sistema nervioso periférico. Es un sistema involuntario que se encarga de regular funciones tan importantes como la digestión, la circulación sanguínea, la respiración y el metabolismo. Entre sus acciones están: el control de la frecuencia cardíaca, la contracción y dilatación de vasos sanguíneos, la contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, la acomodación visual, el tamaño pupilar y secreción de glándulas exocrinas y endocrinas.
El sistema nervioso autónomo se divide en dos subsistemas que tienen funciones diferentes:
- El sistema nervioso simpático: se encarga de preparar al cuerpo para la acción y la producción de la energía que necesita. Para ello libera dos productos químicos (la adrenalina y la noradrenalina), que desencadenan una respuesta completa, es decir, se experimentan todos los síntomas que componen la respuesta de ansiedad (lucha y huida).
- El sistema nervioso parasimpático: su acción produce efectos opuestos al sistema nervioso simpático. Propicia la desactivación, la recuperación y restauración del organismo. Favorece el almacenamiento y la conservación de la energía. Lo hace a través de la acetilcolina, un neurotransmisor.
Una vez conocido el Sistema Nervioso Autónomo volvamos a la descripción detallada de la Respuesta de lucha y Huida. Decíamos que es un tipo de respuesta que nos prepara para hacer frente a los peligros, luego ¿qué pasa cuando nuestro cerebro (corteza cerebral, amígdala) interpreta que estamos ante una situación peligrosa?. Se comunica con el Sistema Nervioso Autónomo, que activa su rama simpática, propiciando una serie de cambios físicos para preparar al organismo para luchar o huir. Veamos cuáles son dichos cambios agrupados por sistemas:
Sistema muscular: Necesitamos que los grandes grupos musculares (extremidades y otros) entren en acción, tensándose, para poder emprender la acción de huir o luchar.
Visión: Las pupilas se dilatan para poder tener una visión más nítida, más agudizada en el centro del campo visual donde suele situarse el peligro, para poder discriminarlo mejor o para saber por dónde hay que huir.
Sistema cardiovascular: Se encarga del transporte y la distribución, por vía urgente, de las sustancias nutritivas y el oxígeno. ¿Cómo lo hacen? mediante el incremento del ritmo y la fuerza de los latidos cardíacos, para que las extremidades puedan recibir las sustancias nutritivas y el oxígeno.
A su vez se produce una redistribución del flujo sanguíneo, de manera que los músculos más directamente relacionados con la actividad física reciben más sangre, y reciben menos sangre la piel, los dedos de manos y pies y la zona abdominal. En el cerebro se produce también una redistribución de la sangre que afecta, por un lado, al área frontal (zona vinculada con el razonamiento) donde disminuye el flujo; y por otro, a las zonas relacionadas con las respuestas instintivas y motoras (correr o luchar) donde se incrementa. La redistribución del flujo sanguíneo en el cerebro puede producir sensaciones de mareo, de confusión… y dificultar ciertas funciones cognitivas superiores como la capacidad de planificación, razonamiento… que se verán reestablecidas cuando se desvanezca el estado de alarma.
Sistema respiratorio: La preparación del organismo para una reacción rápida e intensa requerirá un aporte energético extra (glúcidos y lípidos). Estas materias primas se transformarán en energía, mediante procesos de combustión, para lo que se necesita oxígeno, el combustible de nuestro organismo, en mayor cantidad.
Sistema exocrino: El proceso de sobre-activación propio de la respuesta de lucha-huida produce un aumento de la temperatura corporal que el organismo compensa incrementando la sudoración, para refrigerarse. Por otro lado, la piel resbaladiza a causa del sudor dificultaría el ser capturados.
Todos estos cambios constituyen la respuesta fisiológica de la ansiedad, respuesta, que a su vez acaba influyendo o modulando las respuestas cognitiva y conductual. Nos disponemos, a continuación, a describir en qué sentido.
Los procesos atencionales juegan un papel destacado en la respuesta de ansiedad: nos fijamos más en las señales que tienen que ver con la amenaza. Se produce, en este sentido, un cambio en la prioridad de las acciones que llevamos a cabo, de modo que lo relacionado con lo peligroso recibe la condición de preferente. El objetivo principal es protegerse y/o prepararse para superar los peligros:
- Luchar, enfrentarse con el problema.
- Escapar o huir de la situación amenazante.
- Evitar la situación amenazante, en los casos en que la anticipemos.
- Quedarse paralizado o inmovilizado ante la situación amenazante. Es una respuesta más habitual en el reino animal, que se constituye como la alternativa más eficaz en los casos en los que no son posibles las anteriores.
Y, ¿cómo y cuándo se acaba esta reacción de defensa? La reacción suele frenarse cuando nos sentimos a salvo, cuando el peligro ya no está presente. Para refrenar la respuesta de ansiedad suelen ponerse en acción, por un lado, el Sistema Nervioso Parasimpático, que como hemos visto anteriormente se encarga de proteger y reparar al organismo; por otro lado, el organismo libera una serie de productos químicos que destruyen la adrenalina y la noradrenalina, con la consecuente sensación de desactivación.
Dado el valor adaptativo que tiene la ansiedad para nosotros, ¿cuándo acaba convirtiéndose en un problema?.
- Si la ansiedad pasa de ser un episodio poco frecuente, de intensidad leve o media y duración limitada, a convertirse en episodios repetitivos, de intensidad alta y duración prolongada.
- Si la ansiedad deja de ser una respuesta esperable y común a la de otras personas para unos tipos de situación, y pasa a ser una reacción desproporcionada para la situación en la que aparece.
- Si la ansiedad conlleva un grado de sufrimiento alto y duradero, en lugar de limitado y transitorio, e interfiere significativamente en diferentes áreas de la vida de la persona que la padece, causando molestias generalizadas que afectan a los hábitos básicos de la persona: ritmos de sueño, alimentación y nivel general de activación.
Siguiendo estos criterios debemos tener en cuenta que cuando estamos sometidos a un nivel de activación muy intenso y/o sostenido, los efectos beneficiosos producidos por los cambios fisiológicos se convierten en sensaciones físicas desagradables. De forma detallada tenemos:
La contracción de los grandes grupos musculares que prepara al organismo para la acción se reconvierte en sensaciones de tensiones musculares o incluso dolor, temblores, espasmos, calambres y sacudidas. Estos últimos son producidos por la acción del ácido láctico, un producto que se obtiene al generarse la energía, que al permanecer en los músculos termina por actuar como un tóxico.
La dilatación pupilar que permite que entre más luz en el ojo y aumenta la discriminación visual, acaba creando molestias como la visión borrosa, sensibilidad a la luz, neblina o puntos luminosos.
El aumento de la presión sanguínea y la frecuencia cardiaca para intensificar el transporte de nutrientes y oxígeno, se viven como palpitaciones o taquicardia. La sudoración profusa aparece por la necesidad del organismo de refrigerarse, liberando el calor generado en la producción de energía.
A su vez la redistribución, por parte del torrente sanguíneo, de los nutrientes y oxígeno a las zonas donde son necesarios, puede producir pérdida de sensibilidad, hormigueo, palidez y frío (especialmente en manos y pies). A su vez, el hecho de que la digestión (y con ella la secreción de saliva) se vea enlentecida o parada puede generar molestias estomacales, náuseas, diarrea y la sensación de boca seca.
La redistribución del flujo sanguíneo cerebral que facilita que el organismo se concentre en la acción (luchar o escapar), más que en un análisis reflexivo, crea problemas como atención selectiva hacia el peligro, dificultad para pensar con claridad o confusión, mareo y sensación de irrealidad.
El aumento de la frecuencia y e intensidad de la respiración, ideales para tener un mayor suministro de oxígeno en los músculos, puede transformarse en hiperventilación, lo que conlleva que se reduzca el nivel de dióxido de carbono en la sangre y se desencadenan una serie de sensaciones desagradables como: hormigueo, mareo, debilidad, sensación de desmayo, sudoración, escalofríos, visión borrosa, taquicardia, nudo en la garganta, temblor, sensación de irrealidad, opresión/dolor en el pecho, sensación de falta de aire, cansancio.
Normalmente, la respuesta de lucha-huida descrita anteriormente, y la activación que la caracteriza, se vive como muy oportuna ante una situación de peligro que entrañe movimiento o desplazamiento. La cuestión es que muchos de las situaciones amenazantes a que se enfrenta el hombre actual no requieren, para su solución, dicha respuesta motora. Y no sólo eso: una reacción de activación excesiva se podría vivir como interferidora y alarmante, más que como facilitadora para la situación. Terminamos este artículo como lo empezamos: señalando que nuestra respuesta visceral y autónoma ante situaciones amenazantes es heredera de aquella que durante cientos de años nos ha ayudado a adaptarnos y sobrevivir en entornos físicos y materiales muy primarios. Las fuentes de riesgo pueden ser muy distintas e incluso ir cambiando por razones culturales, sociales u otras, pero la respuesta fisiológica ante la ansiedad es esencialmente la misma.
__________
Fuente: Gemma Balaguer Fort . Clínica de la Ansiedad. Barcelona y Madrid. Psicólogos especialistas en el tratamiento de la ansiedad.
Vídeo Ilustrativo: Ansiedad
Otros vídeos relacionados