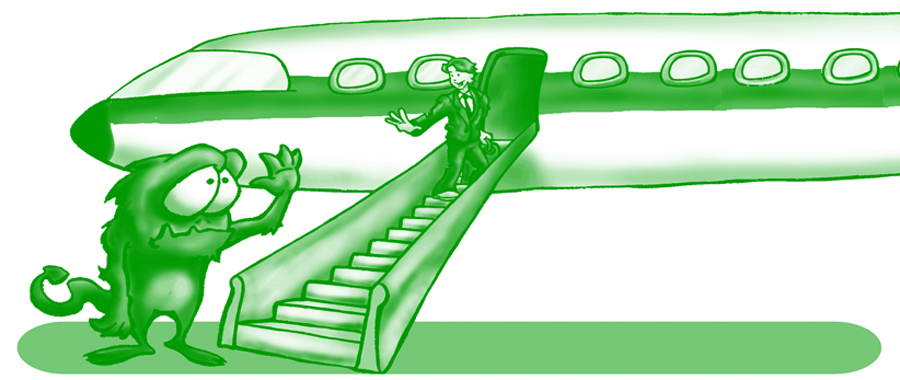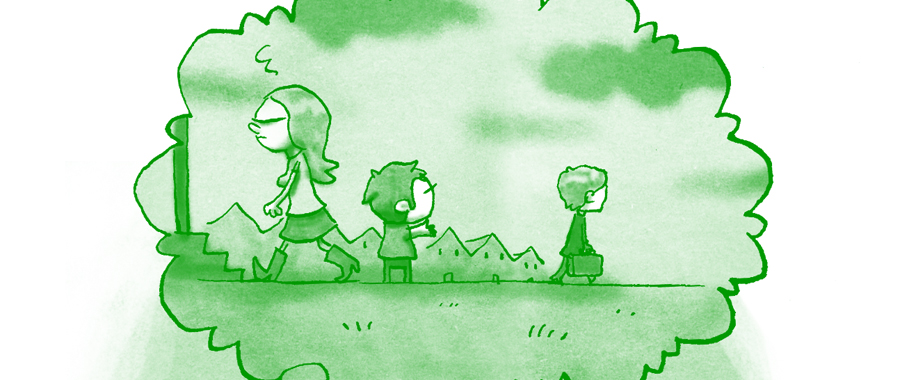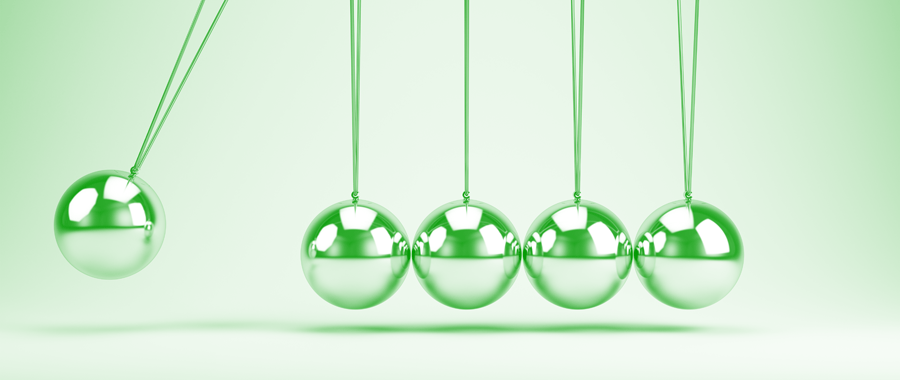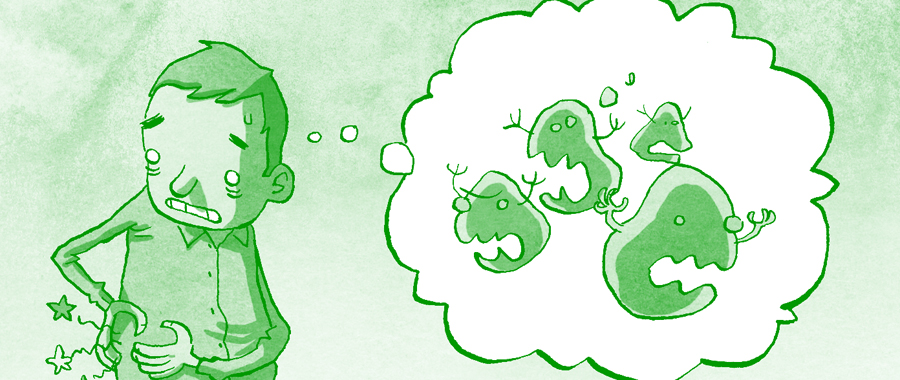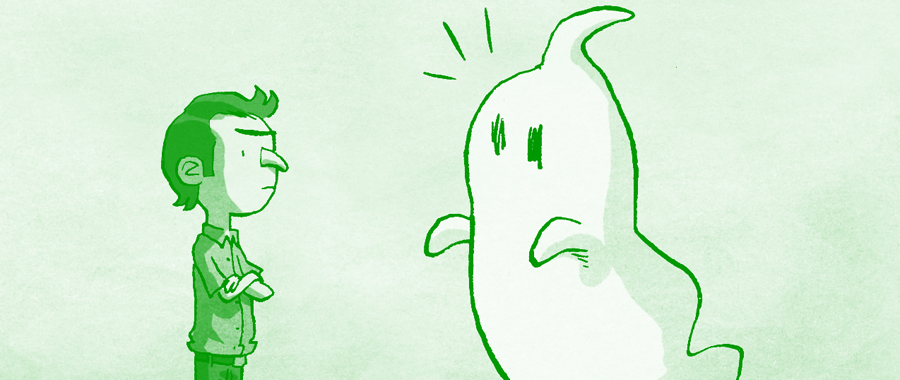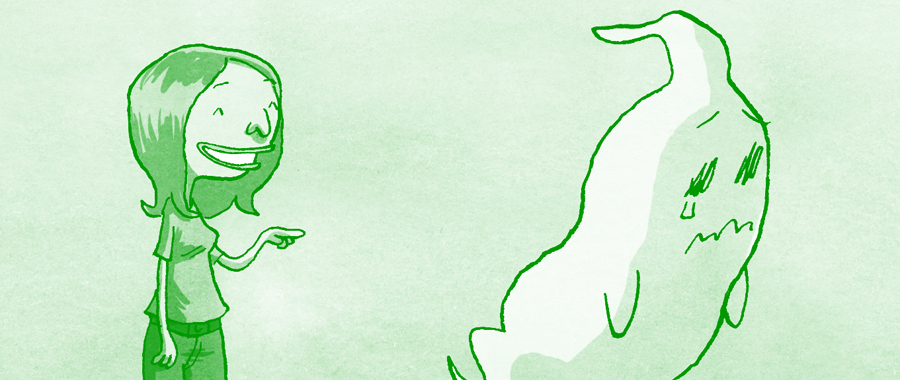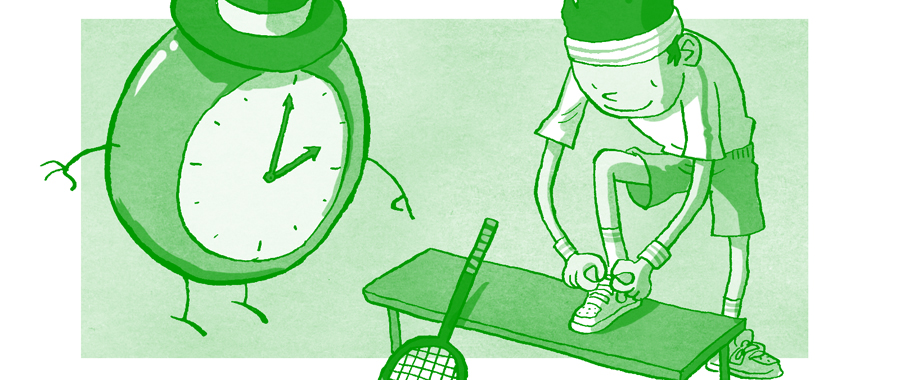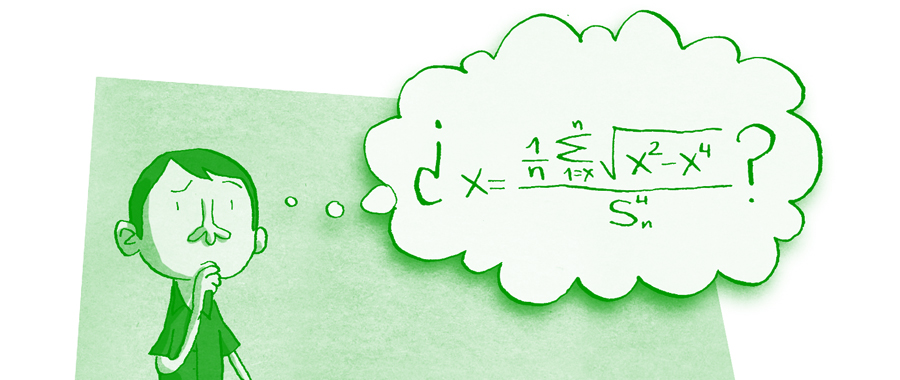Numerosos trabajos ponen de manifiesto la importante relación existente entre el uso y el abuso de algunas sustancias y la presencia de problemas de salud mental. Sin embargo, es difícil establecer cuál es el papel específico que juega cada sustancia en el inicio, mantenimiento o empeoramiento del trastorno mental. Esto se debe a varios motivos: en primer lugar, la mayoría de las sustancias suelen consumirse en asociación a otras (por ejemplo, el alcohol y el tabaco, se habla entonces de policonsumo). En segundo lugar, se considera que el comienzo del trastorno mental podría preceder al uso de la sustancia, o simplemente coincidir en el tiempo, en muchas ocasiones. Finalmente, las diferentes patologías, y en especial los problemas de ansiedad y estado de ánimo, suelen ir asociados a otros trastornos (comorbilidad), por lo que es complicado establecer la relación directa entre la sustancia y cada problema en particular.
En este texto se hablará de sustancias como el alcohol y el tabaco, conocidas como drogas legales, y de otras ilegales, como el cannabis, la cocaína, las anfetaminas, las drogas de síntesis, los alucinógenos, los inhalantes y los opiáceos. Se señalará finalmente la relación entre ansiedad y el uso tan extendido en nuestra sociedad de barbitúricos, tranquilizantes e hipnóticos.
Si bien se tratará de forma específica la relación entre cada grupo de sustancias y la psicopatología, en general se puede considerar que esta asociación se puede establecer a dos niveles: el consumo de la sustancia como factor de riesgo de desarrollar un problema psicológico (causa) y como consecuencia de padecerlo (efecto). El consumo regular y prolongado de una sustancia puede conducir a la aparición de diversas patologías. Es el caso de los cuadros psicóticos inducidos por el consumo de cannabis o cocaína, por ejemplo. Por otro lado, el consumo de la mayoría de sustancias que aquí se describen se asocia a contextos lúdico-festivos. Las personas toman esa droga porque quieren divertirse, se sienten más eufóricos, más sociables y desinhibidos. Es posible que algunas personas no sean capaces de disfrutar e interaccionar a nivel social si no consumen alguna sustancia (por ejemplo, el alcohol), o tengan dificultades para afrontar sus problemas cotidianos o exigencias diarias si no es gracias a alguna de ellas (por ejemplo, los tranquilizantes o, en otros casos, la cocaína). En estas situaciones diremos que el consumo de sustancias es un efecto o consecuencia de problemas previos.
Uso, abuso y dependencia de substancias
Se habla de uso de una sustancia cuando su consumo es ocasional y no interfiere en ningún ámbito de la vida de una persona (social, laboral, familiar, etc.). Según la Asociación Psiquiátrica Americana (DSM-IV), se habla de abuso cuando el consumo de una o más sustancias conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos y se observan uno o más de los siguientes síntomas durante un período de 12 meses:
- Consumo repetido de la/s sustancia/s, que implica el incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa.
- Consumo repetido de la sustancia en situaciones en que es peligroso hacerlo (por ejemplo, conduciendo un vehículo).
- Problemas legales relacionados con la sustancia.
- Consumo continuado de la sustancia a pesar de los problemas sociales o interpersonales que éste ha causado o exacerbado.
La dependencia se produce como consecuencia de repetidos abusos. Según la APA, el consumo de la/s sustancia/s implica un deterioro o malestar clínicamente significativos y se deben dar uno o más de los siguientes ítems durante un período de 12 meses:
- Necesidad de consumir cada vez una cantidad mayor de la sustancia para conseguir los mismos efectos que antes (tolerancia) o bien el efecto de la misma cantidad de sustancia disminuye claramente tras su consumo continuado (habituación).
- Abstinencia: la supresión o cese de la toma de la sustancia provoca malestar y una serie de síntomas (específicos en cada droga). En muchos casos, se consume la misma sustancia o una similar para aliviar o evitar dichos síntomas.
- La sustancia se toma en mayor cantidad o por un período más largo de lo que inicialmente se pretendía.
- Deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o dejar de consumir esa sustancia.
- Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención y/o el consumo de la sustancia o en la recuperación de sus efectos.
- Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas a pesar de tener conciencia de problemas físicos o psicológicos causados o exacerbados por el consumo de la sustancia.
Tabaco
Cerca del 30% de la población española de 16 o más años es fumadora. En general, fuman más los hombres que las mujeres, si bien entre los más jóvenes esta relación se invierte. Aunque la tendencia general sugiere que el consumo de tabaco está disminuyendo de forma lenta en la población general, se observa un preocupante aumento del número de fumadores en el colectivo de menor edad.
La nicotina es la principal sustancia psicoactiva del tabaco. Esta sustancia tiene un efecto muy importante sobre el sistema nervioso central (SNC) y periférico. Se absorbe rápidamente y llega en pocos segundos al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica con facilidad.
Su poder adictivo es muy importante, especialmente debido a estos factores: produce múltiples efectos placenteros (mejora la concentración, el estado de ánimo, disminuye la agresividad, el peso); el efecto de una inhalación de esta sustancia es muy rápido (la nicotina tarda menos de 10 segundos en llegar al cerebro); la ingestión de nicotina se produce muchas veces al día (depende del número de cigarrillos que se consuma) y se asocia a muchas situaciones.
Aunque el tabaco es una droga estimulante, la mayoría de los fumadores fuman para relajarse. De hecho, fumar un cigarrillo calma la ansiedad provocada por su falta en las situaciones asociadas al consumo.
Se considera que el tabaco es una herramienta psicológica que se suele utilizar para reducir el estrés o manejar mejor un estado de ánimo negativo, para afrontar una situación problemática, para controlar el peso, etc. Por otro lado, se trata de una sustancia comúnmente aceptada por la sociedad, potenciada desde los medios de comunicación y con una percepción de riesgo o peligrosidad por parte de la población prácticamente nula.
Se puede hablar de dependencia y de abstinencia de nicotina. Estos síntomas aparecen al cabo de unas pocas horas (2-12 horas) y pueden extenderse un promedio de cuatro semanas o más tiempo. La interrupción o reducción de la cantidad de nicotina puede provocar disforia o estado de ánimo deprimido, insomnio, irritabilidad, frustración o ira, ansiedad, dificultad de concentración, nerviosismo o aumento del apetito y/o el peso, entre otros.
Las consecuencias del consumo continuado de tabaco en la salud lo convierten en uno de los principales problemas de salud pública. Fumar constituye un poderoso factor de riesgo de padecer cáncer (de pulmón, boca, faringe, esófago, etc.), enfermedades cardiovasculares (cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares) y respiratorias (bronquitis crónica), así como úlceras, daños en el feto, etc.
El consumo de tabaco se ha visto asociado a diferentes problemas psicológicos: trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia, alcoholismo, trastornos de ansiedad y trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
De las anteriores relaciones, una de las más estudiadas es la asociación entre tabaco y depresión. El estado de ánimo deprimido es uno de los síntomas más frecuentes del síndrome de abstinencia asociado a esta sustancia. Diversos estudios señalan que algunos fumadores pueden desarrollar una depresión durante la abstinencia de la sustancia si tienen una historia previa de este trastorno. Se considera que la nicotina tiene una función antidepresiva. A nivel biológico, se ha propuesto que la nicotina aliviaría alguno de los síntomas de la depresión porque actúa sobre los sistemas de recompensa del cerebro (sistema dopaminérgico).
Otros estudios han asociado el consumo de tabaco con mayores niveles de estrés y ansiedad. Se considera que muchas de estas personas no afrontan de forma efectiva sus problemas cotidianos, recurriendo al consumo de tabaco para aliviar la ansiedad que éstos producen. De hecho, una de las situaciones relacionadas con la recaída del consumo de tabaco es el afrontamiento de situaciones conflictivas. Otros estudios han asociado el tabaco con una mayor incidencia de ataques de pánico.
Alcohol
El alcohol es sin duda la droga más consumida por la población, en todos los grupos de edad y en ambos sexos. Su uso aparece asociado a contextos lúdicos y festivos y forma parte de los hábitos alimentarios diarios de muchas personas. Según el Observatorio Español sobre Drogas, el 87% de los ciudadanos de 15 a 65 años ha consumido alcohol en alguna ocasión, mientras que el 4.7% lo hace de forma semanal y un 13% diariamente. Los estudios epidemiológicos revisados indican que el consumo de alcohol se ha estabilizado en la población española. Esto ha sido posible gracias a: un aumento del número de abstemios, la estabilización en la edad de inicio del consumo de alcohol y la reducción del porcentaje de bebedores ‘abusivos’ (bebedores de elevadas cantidades y consumo regular). En el colectivo de jóvenes también se observa un descenso de los bebedores habituales y un incremento de los escolares abstemios.
Sin embargo, el consumo de alcohol, especialmente entre los jóvenes, sigue siendo un tema de candente actualidad y de preocupación a nivel de salud pública, dado que su consumo se ha convertido en un componente esencial de las noches de fin de semana, constituye una de las principales causas de los accidentes de tráfico, y tiene consecuencias muy graves a nivel físico, psicológico y social si se utiliza de forma abusiva.
Pese a ello, existe una importante tolerancia social respecto al uso de esta sustancia. Se trata de una droga percibida como poco peligrosa y es frecuente la banalización de su consumo.
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, actúa bloqueando la parte del sistema nervioso responsable de controlar las inhibiciones. La sensación inicial tras su consumo es de euforia, alegría y desinhibición, calma la ansiedad y el dolor. Sin embargo, le sigue un estado de somnolencia con visión borrosa, incoordinación muscular, lentitud de reflejos, vértigo y visión doble, pérdida de equilibrio y lenguaje farfullante.
Efectos del consumo de alcohol
Efectos agudos
- Físicos: El consumo excesivo de alcohol produce acidez de estómago, vómitos, diarrea, descenso de la temperatura corporal, sed, dolor de cabeza, deshidratación… Si las dosis ingeridas han sido muy elevadas hablamos de una intoxicación etílica aguda (borrachera), que puede implicar depresión respiratoria, coma (coma etílico) y ocasionalmente la muerte.
- Psicológicos y conductuales: bajo los efectos del alcohol, muchas personas desarrollan una falsa sensación de seguridad en sí mismo. Esta sensación de seguridad, unida a una percepción irreal del riesgo y alteraciones en la coordinación, la visión y el tiempo de reacción se han visto asociadas a la realización de conductas temerarias o de riesgo. El consumo excesivo de alcohol, como se ha indicado anteriormente, se ha relacionado con accidentes de tráfico. También se vincula un consumo elevado de esta sustancia con la realización de conductas sexuales de riesgo, aumento de la agresividad física y, por tanto, de los conflictos interpersonales.
Efectos crónicos
- Físico: El consumo regular de dosis elevadas de alcohol tiene efectos perjudiciales en múltiples sistemas del organismo. Uno de los órganos más afectado es el hígado, encargado de la metabolización del etanol, principal componente activo del alcohol. Se han descrito alteraciones neurológicas (epilepsia, atrofia cerebral, síndrome de Wernicke-Korsakoff, entre otros), gastrointestinales (cáncer de boca-faringe, de esófago, de estómago, de colon y de hígado, cirrosis, pancreatitis, hepatitis, etc.), cardiovasculares (arritmias, hipertensión, miocarditis), respiratorias (apneas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía, tuberculosis, etc.), endocrinas y metabólicas (diabetes, por ejemplo), así como complicaciones en el sistema reproductivo, musculo esquelético, en la sangre y durante el embarazo y el parto.
- Psicológicos: Se ha descrito tolerancia y dependencia del alcohol. El cese brusco de su consumo prolongado provoca un síndrome de abstinencia que puede cursar con inquietud, nerviosismo y gran ansiedad, calambres musculares, temblores, náuseas, vómitos, irritabilidad, insomnio e incluso crisis epilépticas. El síndrome de abstinencia puede acompañarse del denominado “delirium tremens”, que se caracteriza por un estado confusional y aparición de delirios y alucinaciones.
- Sociales: el abuso o dependencia del alcohol puede comportar problemas a nivel familiar (pérdida de responsabilidad, malos tratos), en las relaciones interpersonales (agresividad, beligerancia) y a nivel laboral (absentismo, inestabilidad). El consumo de alcohol juega un importante papel en la violencia familiar, en los accidentes de tráfico y en los delitos contra la propiedad, alteraciones del orden, etc.
Consumo de alcohol y salud mental
El alcoholismo se asocia a otras patologías, como trastornos afectivos (depresión, manía), trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad (especialmente personalidad antisocial) y esquizofrenia, y al abuso o dependencia de otras sustancias (principalmente cocaína, opiáceos y benzodiacepinas). La asociación o comorbilidad con otros problemas psicológicos empeora el pronóstico del alcoholismo: puede presentar más recaídas, más complicaciones psicosociales y un mayor riesgo de suicidio.
Consumo de alcohol y problemas psicológicos
En general, se considera que la intoxicación o la abstinencia de alcohol podría conducir a la presencia de determinados síntomas o trastornos psiquiátricos. Estos trastornos reciben el nombre de trastornos inducidos por el alcohol según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV, APA, 1995) y podrían ser los siguientes:
- Delirium: durante la abstinencia aparece un síndrome confusional, alteraciones perceptivas (alucinaciones o ilusiones), interpretaciones delirantes, agitación psicomotriz y alteraciones emocionales.
- Demencia persistente: cursa con deterioro de la memoria, alteraciones cognitivas (afasia, apraxia o agnosia), alteración de la ejecución y deterioro significativo de la actividad laboral y social.
- Trastorno amnésico: puede ser transitorio, por intoxicación aguda, o también persistente. En ese caso se conoce como síndrome de Korsakoff.
- Trastorno psicótico: se pueden dar alucinaciones, trastorno delirante (con delirios de tipo persecutorio o celotípico)
- Trastorno del estado de ánimo: Se considera que los estados depresivos inducidos tras el consumo prolongado de alcohol pueden ser graves pero transitorios.
- Trastornos de ansiedad: el consumo prolongado de alcohol podría inducir estos trastornos en personas con cierta vulnerabilidad, ante la presencia de acontecimientos estresantes o por episodios repetidos de abstinencia.
Problemas psicológicos que llevan al consumo de alcohol
Se considera que muchos de los problemas psicológicos que se asocian al alcoholismo son previos al inicio del consumo de alcohol. Los trastornos de ansiedad, de personalidad y la esquizofrenia podrían aparecer antes que los problemas de alcohol. Sin embargo, en muchos casos la depresión podría ser una consecuencia de los problemas de alcoholismo, ya que su inicio suele ser posterior al comienzo del problema y su sintomatología tiende a mejorar tras pocas semanas de abstinencia.
Al margen de la direccionalidad de la relación entre psicopatología y consumo de alcohol, se ha señalado que entre un 23 y un 70% de los pacientes con problemas de alcoholismo presentan también problemas de ansiedad. Por otro lado, del 20 al 45% de los pacientes con trastornos de ansiedad presentan elevados consumos de alcohol. Entre los trastornos de ansiedad que aparecen asociados con mayor frecuencia al alcoholismo se encuentran la agorafobia (con o sin trastorno de pánico), la ansiedad generalizada, la fobia social y las fobias específicas.
Los pacientes con problemas psiquiátricos podrían beber para reducir los síntomas de ansiedad o ‘evadirse’ de sus problemas y para mitigar un estado de ánimo deprimido. En el caso de las personas con fobia social, por ejemplo, el consumo de alcohol y la desinhibición consecuente puede facilitar su comportamiento en situaciones sociales. En el caso de personas con agorafobia o ataques de pánico, el consumo de alcohol puede calmar la ansiedad que experimentan en esas situaciones. Sin embargo, el uso continuado del alcohol puede agravar estados de ánimo negativos y aumentar precisamente esos síntomas de ansiedad que los pacientes pretendían mitigar con su consumo. Las personas que padecen depresión o tienen un bajo estado de ánimo, podrían beber para animarse y reducir la tristeza. Sin embargo, los efectos depresores de la droga actúan de tal forma que tras un período relativamente breve de euforia y alegría sobreviene la sintomatología depresiva de forma acentuada.
El café
El café es muy probablemente la bebida más consumida en los países desarrollados. Su consumo no aparece únicamente asociado a un contexto lúdico: forma parte de los hábitos alimentarios de la gran mayoría de las personas y constituye una buena inyección de energía por la mañana. De hecho, su principal componente, la cafeína, tiene propiedades estimulantes.
La cafeína se encuentra en el café, en el té, en la Coca-Cola, en muchas bebidas gaseosas y en productos derivados del chocolate. También es un ingrediente común en medicamentos que se recetan para contrarrestar la fatiga, tratar la migraña y otros tipos de cefalea. Por su capacidad para estimular la respiración también se recomienda su uso en el tratamiento de la apnea en los recién nacidos. Se trata de una sustancia que atraviesa la barrera hematoencefálica con mucha facilidad. Su efecto dura entre 2 y 6 horas. A dosis bajas o moderadas (por ejemplo entre la mitad de una taza y tres tazas de café instantáneo) proporciona energía, estado de alerta, motivación y concentración. Sin embargo, a dosis elevadas puede provocar inquietud, nerviosismo, excitación, insomnio, diarrea, taquicardia y sudoración, entre otros.
¿Por qué hablamos del café en un texto sobre ansiedad y consumo de sustancias?
En primer lugar, porque la cafeína, su principal componente, es una sustancia con propiedades estimulantes que se considera adictiva. Algunas personas que consumen grandes cantidades de café pueden desarrollar dependencia y presentan tolerancia y quizás abstinencia. No está claro qué cantidad de cafeína es necesaria para hablar de dependencia e incluso para determinar el grado en que su consumo puede provocar efectos perjudiciales. Algunos trabajos consideran que el consumo de café es elevado si es igual o superior a 4 tazas (300-400 mg de cafeína) diarias. En segundo lugar, el consumo elevado de cafeína se ha asociado a problemas de ansiedad y depresión. Por un lado, se considera que el uso prolongado y de cantidades elevadas de esta sustancia puede provocar alteraciones en el estado de ánimo, además de complicaciones físicas a diferentes niveles. Por otro, el consumo de café y de otras bebidas estimulantes está contraindicado en personas que padecen ansiedad, ya que podrían potenciar la aparición de los síntomas.
Efectos perjudiciales del café
Los datos acerca de los efectos perjudiciales o beneficiosos de la cafeína no son concluyentes e incluso en muchos casos resultan contradictorios. Aquí detallamos los más significativos.
El uso prolongado de más de 650 mg diarios de cafeína, equivalentes a ocho o nueve tazas de café al día, puede ocasionar úlceras gástricas, incremento en el nivel del colesterol y alteraciones del sueño. Este tipo de consumo también parece estar relacionado con disfunciones cardíacas (hipertensión arterial y arritmias) y con la aparición de ciertos tipos de cáncer asociados a los alquitranes del café. En consumidores crónicos se han descrito migrañas. También se ha asociado a una mayor prevalencia de artritis reumatoide, si bien los trabajos aparecidos hasta la fecha no son concluyentes.
Algunos estudios han demostrado que un alto nivel de consumo de cafeína por parte de mujeres embarazadas podría estar asociado a una incidencia por encima de lo normal de nacimientos prematuros, bajo peso al nacer y abortos espontáneos. Basado en datos disponibles, el FDA (Food and Drug Administration) recomienda a las mujeres embarazadas que eviten la cafeína durante el embarazo.
Por otro lado, algunos científicos relacionan el exceso de cafeína con la ansiedad, la hipersensibilidad al dolor y la hipoxia (una disminución de la protección frente a posibles decrecimientos de oxígeno de las células del sistema nervioso). Los autores consideran que este efecto podría producirse con consumos de seis o más tazas de café diarias.
Café y salud mental
Algunos trabajos sugieren que tras el cese brusco de consumo de café o de otras bebidas que contienen cafeína una persona puede experimentar un síndrome de abstinencia que puede durar incluso varios días. Los síntomas varían en severidad según la persona, pero generalmente incluyen dolor de cabeza, fatiga, somnolencia, apatía, irritabilidad y nerviosismo. Como se ha comentado, el consumo prolongado de esta sustancia puede provocar tolerancia y dependencia. A largo plazo se ha descrito que el consumo prolongado de dosis elevadas de cafeína puede generar ansiedad y/o depresión.
Por otro lado, se considera que esta sustancia podría agravar trastornos psicológicos presentes. Hay estudios que demuestran que la cafeína aumenta la ansiedad en algunos pacientes que padecen trastorno de pánico. Por otro lado, se considera que puede intensificar los síntomas del síndrome premenstrual, de otros trastornos de ansiedad o del humor e incluso de cuadros psicóticos ya presentes.
Cannabis
El cannabis, conocido también como marihuana (haciendo referencia a las hojas de la planta) o hachís (si se consume su resina) es, después del tabaco y el alcohol, la droga cuyo uso está más extendido en España y en la mayoría de los países occidentales. Así, según los últimos datos disponibles en el Observatorio Español sobre Drogas, casi uno de cada cinco españoles lo ha probado alguna vez. Las tasas de consumo experimental y regular de esta sustancia han ido incrementándose en los últimos años. Su consumo es especialmente elevado entre los más jóvenes, que se inician en él cada vez a edades más tempranas: el promedio se encuentra entre los 14 y 15 años. En un reciente estudio realizado con estudiantes de 14-18 años de Madrid se observó que el 30% habían consumido cannabis en los últimos 30 días.
Cada vez son más numerosos los estudios que consideran que el cannabis es una droga de “acceso” o “puerta de entrada” al consumo de otras drogas ‘más fuertes’, como las anfetaminas, los alucinógenos o la cocaína. Por otro lado, los estudios que examinan la percepción de riesgo o de peligrosidad asociada a esta droga señalan que la mayoría de las personas consideran al cannabis poco peligrosa, y por tanto, con bajos riesgos.
Efectos del cannabis sobre el organismo
La vía de administración más usual y extendida del cannabis es la fumada. Las sustancias psicoactivas del cannabis, los cannabinoides, son absorbidas por los bronquios, pasan a la sangre y atraviesan la barrera hematoencefálica (BHE) muy fácilmente debido a su gran liposolubilidad. Los cannabinoides actúan sobre diversos receptores del SNC. Sus efectos suelen durar de 1 a 4 horas después de su consumo.
Se puede considerar que el efecto de esta sustancia en las personas es principalmente depresor, si bien los efectos agudos más conocidos de esta droga son un estado de euforia y bienestar, aumento de la sociabilidad y desinhibición, aumento de la percepción sensorial, analgesia y relajación. Tras el consumo de un ‘porro’, una persona se siente más animada, relajada y desinhibida. Debido a estos efectos, su consumo se suele asociar a situaciones sociales. Por otro lado, sus propiedades relajantes lo relacionan con estados de ansiedad y de depresión.
Efectos agudos
- Efectos conductuales y psicológicos: Además de las sensaciones de bienestar y relajación, se produce una alteración de la percepción sensorial, enlentecimiento de los procesos de pensamiento y dificultades de concentración y de memoria. Se origina confusión, las personas suelen tener lagunas y utilizar un lenguaje monótono. La percepción alterada de la velocidad, la distancia y el tamaño de los objetos, unida al enlentecimiento psicomotor que produce la droga, se ha relacionado con dificultades para el manejo de máquinas complejas, por lo que su consumo se asocia a un mayor riesgo de accidentes (de tráfico, laborales).
- Efectos físicos: A parte de los efectos que produce sobre el SNC, el cannabis tiene efectos perjudiciales sobre el sistema respiratorio (broncodilatación), el sistema cardiovascular (taquicardia y a dosis elevadas bradicardia, sensaciones de vértigo y desmayos, debido a la disminución de la presión sanguínea), el aparato digestivo (puede producir diarrea), produce hipotermia, sequedad de boca, sed y aumenta el apetito.
Efectos crónicos
- Físicos: problemas en el sistema respiratorio (bronquitis o asma, aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón), sistema reproductor (disminución de la libido acompañada de alteraciones en la producción de testosterona, estrógenos y de esperma), efectos sobre el sistema cardiovascular similares a los que produce el tabaco, alteraciones en el sistema endocrino, menor actividad del sistema inmunitario y efectos perjudiciales en el desarrollo del feto.
- Psicológicos: alteraciones en los procesos de atención, memoria y aprendizaje. Puede producir dependencia y su interrupción un síndrome de abstinencia. El consumo prolongado a dosis elevadas puede conducir a un estado de pasividad e indiferencia conocido por síndrome emotivacional. También se asocia a otros síntomas de deterioro social y laboral por la alteración de la atención, la escasa capacidad de juicio, y la disminución de la capacidad de comunicación y de afecto en situaciones interpersonales.
Consumo de cannabis y problemas psicológicos
El uso prolongado de esta sustancia y, en ocasiones, el uso puntual por parte de sujetos con cierta predisposición, puede producir episodios breves de ansiedad, pánico, tristeza o depresión. En otras ocasiones las personas presentan alucinaciones (especialmente visuales) o delirios. Estos síntomas aparecen por períodos breves de tiempo y suelen desaparecer al cabo de pocas horas o pocos días.
El consumo prolongado del cannabis puede producir un síndrome de dependencia, similar al producido por otras drogas, y su interrupción conducir a un síndrome de abstinencia caracterizado por ansiedad, depresión, irritabilidad, alteraciones del sueño y disminución del apetito.
Cannabis y psicosis: el consumo de cannabis puede causar episodios psicóticos agudos sin alteración del nivel de conciencia del sujeto. Estos episodios suelen ser de corta duración, si bien pueden persistir incluso si se interrumpe el consumo de la sustancia. Muchos estudios se plantean la relación entre el consumo elevado y prolongado de cannabis y la aparición de psicosis o trastornos del humor (manía, depresión). Los datos acerca de si el cannabis actúa como inductor de estos trastornos o bien sólo como ‘mero acompañante’ de los mismos no son concluyentes. Por otro lado, se considera que el consumo prolongado de cannabis precipita el inicio de la esquizofrenia en pacientes con predisposición genética y que empeora su curso. Está asociado con un menor efecto del tratamiento y un mayor porcentaje de recaídas (nueva aparición de episodios psicóticos).
Síndrome amotivaciona: El uso crónico de cannabis se ha asociado con un estado caracterizado por apatía y pérdida de motivación, que se acompaña de déficits en el funcionamiento escolar o laboral y cambios en la conducta.
Problemas psicológicos que llevan al consumo de cannabis
Como se ha comentado anteriormente, el efecto inmediato del cannabis es euforizante y relajante. El consumo de esta sustancia se ha asociado a problemas de ansiedad principalmente por sus propiedades depresoras. La desinhibición asociada a esta sustancia permite al sujeto desprenderse de sus miedos y complejos mientras dura su efecto. El enlentecimiento psicomotor y atencional permiten ‘bajar la guardia’ a personas que constantemente se encuentran sobreactivadas e hipervigilantes a cuanto acontece a su alrededor. Sin embargo, la aparición de episodios breves de pánico o ansiedad, o la taquicardia que suele acompañar al consumo pueden hacer desaparecer estos efectos ‘deseables’.
Por otro lado, las personas que presentan un bajo estado de ánimo pueden verse ‘atraídas’ por esta sustancia elicitadora de bienestar, euforia, una sonrisa fácil y un aumento de la sociabilidad. Sin embargo, el consumo continuado de esta droga en personas con depresión puede incrementar las dificultades atencionales, enlentecimiento psicomotor y deterioro laboral y social característicos de este trastorno.
Cocaína
La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central que provoca sensación de euforia, bienestar, aumenta la comunicación verbal, la sociabilidad y disminuye la sensación de fatiga o sueño. Se consume principalmente asociada a contextos de ocio y el objetivo principal de quien la toma es la búsqueda de placer y diversión y aumentar la energía. Algunas personas señalan que la cocaína les ayuda a desinhibirse en situaciones sociales, a ser más sociable. Otros relatan que cuando han tomado esta sustancia se sienten más seguros de sí mismos, con una mayor autoestima. Muchos de los consumidores de esta droga la toman como ayuda para escapar de sus problemas. Como dijo Freud, la cocaína es un ‘quitapesares’ capaz de alterar el estado de ánimo.
El consumo de cocaína sigue siendo mucho menor al de otras sustancias como el tabaco, el alcohol o el cannabis. Sin embargo, los datos aportados en los últimos años por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías sugieren un incremento en la prevalencia del consumo de cocaína tanto experimental como regular. En España, el porcentaje de población general que ha probado esta droga al menos una vez en su vida se sitúa en torno al 3%, aumentando esta tasa al 5% en el colectivo de jóvenes. Si bien la edad de inicio del uso de cocaína ha permanecido relativamente estable, el mayor incremento en su consumo se ha producido en el colectivo de jóvenes de 14 a 16 años.
La cocaína se asocia al consumo de otras sustancias como el alcohol, el tabaco, el cannabis y otros estimulantes. La vía de administración más frecuente es esnifada, aunque algunos también la consumen fumada combinada con tabaco o marihuana, o mezclada con heroína. Un número elevado de consumidores de heroína también utilizan la cocaína por vía intravenosa o pulmonar (crack).
Efectos de la cocaína sobre el organismo
Efectos agudos
- Efectos conductuales y psicológicos: la administración de cocaína provoca euforia inicial, aumento de la comunicación verbal, inquietud psicomotora, autoconfianza. También puede provocar irritabilidad, impulsividad y agresividad. Por otro lado, se pueden presentar alteraciones sensoperceptivas como alucinaciones visuales o táctiles.
- Efectos físicos: el consumo agudo de esta droga puede producir taquicardia, alteraciones de la tensión arterial, sudoración, escalofríos, náuseas o vómitos, disminuye la fatiga, el sueño y el apetito. Tiene también efectos anestésicos a nivel local. Suele ser habitual la midriasis (mirada ‘cristalina’) y la sequedad de boca.
Efectos crónicos:
- Físicos: Además de tener una elevada capacidad adictiva, se trata de una sustancia muy tóxica. Entre las complicaciones orgánicas asociadas a la cocaína destacan las alteraciones cardiovasculares en forma de arritmias, hipertensión, infartos agudos de miocardio o hemorragias cerebrales, las alteraciones neurológicas como las convulsiones, las complicaciones respiratorias y gastrointestinales, y las cefaleas. Pueden aparecer lesiones locales de la mucosa nasal.
- Psicológicos s: El consumo crónico de cocaína puede producir depresión, crisis de angustia, irritabilidad y agotamiento general, déficits de atención y memoria, compulsividad, alteraciones del deseo sexual e intentos de suicidio. Son muy frecuentes la inhibición y el retraimiento social y la rumiación del pensamiento. Se ha asociado a trastornos psicóticos, como paranoia y esquizofrenia, y al trastorno bipolar. El consumo prolongado de esta sustancia puede derivar en un problema de dependencia, y su interrupción provocar un síndrome de abstinencia.
Consumo de cocaína y problemas psicológicos
El consumo prolongado de cocaína puede conducir a desarrollar tolerancia a la droga y dependencia. Los sujetos con dependencia suelen gastar mucho dinero en un espacio breve de tiempo e implicarse en robos o solicitar anticipos para comprar la droga. Frecuentemente aparecen alteraciones en el funcionamiento a nivel familiar, social o laboral. El síndrome de abstinencia se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, apatía, fatiga, pesadillas, insomnio o hipersomnia, aumento del apetito e intranquilidad, acompañados de un deseo irresistible de consumir nuevamente la droga.
El consumo de cocaína se ha asociado a depresión. Aunque puede ser complicado diferenciar si el trastorno afectivo es previo o una consecuencia del uso de la droga, la mayoría de estudios apuntan a que la depresión aparece después de iniciar el consumo de cocaína. Otros trabajos señalan que el consumo de esta droga exacerbaría el estado de ánimo deprimido previo, aumentando la intensidad de los síntomas.
El uso reiterado de esta droga también puede provocar ansiedad. El sujeto puede experimentar intranquilidad (especialmente tras la interrupción del consumo) y crisis de angustia.
Los síntomas psicóticos son muy frecuentes tras el consumo, agudo o crónico, de cocaína. Se han descrito ideas delirantes y alucinaciones auditivas, visuales o táctiles. Por otro lado, entre el 22 y el 31% de los esquizofrénicos consumen cocaína, siendo complicado en la mayoría de los casos discernir si el consumo ha inducido el trastorno o éste es previo.
Problemas psicológicos que llevan al consumo de cocaína
Como se comentaba al principio de esta sección, el uso de cocaína aumenta la comunicación y disminuye la inhibición en situaciones sociales. Es muy probable que personas con ciertas dificultades para establecer relaciones sociales o moverse con comodidad en ambientes de ocio y diversión hagan uso de esta droga para superar sus limitaciones.
Numerosos trabajos han intentado asociar el consumo de cocaína con la presencia de ciertas características de personalidad. Si bien los estudios no son concluyentes, se ha descrito una importante asociación entre problemas por el consumo de esta sustancia e historia previa de otro trastorno psicológico.
Se considera que muchos consumidores de cocaína tienen problemas de estado de ánimo. En estos casos, se utiliza la sustancia para intentar mejorar su sintomatología depresiva. Del mismo modo, muchos usuarios de esta sustancia que no presentan un trastorno del estado de ánimo pueden recurrir a ella cuando se sienten desanimados tras algún acontecimiento negativo (problemas laborales, personales).
Por otro lado, también se ha descrito un mayor consumo de cocaína en pacientes con trastorno bipolar, especialmente durante la fase maníaca, y en personas con trastornos por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
Drodas recreativas
Si bien el término ‘drogas recreativas’ hace alusión a todas aquellas sustancias que principalmente se consumen con fines recreativos o lúdico-festivos, hemos tratado por separado la relación entre ansiedad y drogas más conocidas y utilizadas, como el alcohol, el tabaco, el cannabis o la cocaína, y los derivados anfetamínicos y alucinógenos. En este apartado nos referiremos a la relación entre ansiedad y consumo de éxtasis, anfetaminas y derivados, y alucinógenos. Hablaremos por tanto de drogas de diseño o de síntesis como el MDMA (éxtasis), MDA o ‘píldora del amor’, MDEA o ‘Eva’, del GHB o éxtasis líquido, la ketamina, y del LSD (alucinógeno) o las anfetaminas.
La prevalencia de consumo de estas sustancias, en comparación a la del alcohol o el cannabis, es relativamente baja. De acuerdo con la Encuesta sobre Drogas a la Población General, cerca del 3% ha probado el éxtasis o las pastillas alguna vez en su vida. Sin embargo, este porcentaje ascendió hasta el 5.7% en el 2000 entre la población escolar (14 a 18 años).
Estas sustancias se consideran facilitadoras de la sociabilidad, por lo que se consumen. Principalmente en contextos de ocio y diversión. Como se ha indicado, su consumo está aumentando entre los más jóvenes, se asocia a salidas nocturnas de fin de semana, se suele dar en discotecas, pubs, bares o fiestas, y se relaciona frecuentemente con el consumo de otras sustancias psicoactivas como el alcohol (91.4%), el tabaco (87.3%), el cannabis (93.1%) y la cocaína (53%). El nivel de riesgo percibido ante el consumo de éxtasis y de alucinógenos es bastante elevado, si bien es menor entre los hombres que entre las mujeres y en los jóvenes en comparación con los adultos.
El consumo de drogas de síntesis provoca cambios en la conducta, como euforia, elevación de la autoestima y desinhibición. Disminuye la sensación de hambre y cansancio, puede mejorar la capacidad de concentración e incrementar la actividad física. Alguna de ellas puede provocar efectos alucinógenos breves (en el caso del MDMA estos efectos son nulos). Asimismo, a alguna de estas sustancias se le ha atribuido un efecto afrodisíaco (por ejemplo el MDA o ‘píldora del amor’), aunque los estudios científicos no han confirmado este hecho.
En los últimos años han aumentado los estudios que relacionan el consumo de estas sustancias con problemas psicológicos, alteraciones físicas, accidentes de tráfico y aumento de conductas de riesgo.
Problemas asociados al uso de drogas recreativas
Problemas agudos
- Físicos: el consumo de anfetaminas y éxtasis produce una sobreestimulación del SN simpático. No es infrecuente observar efectos neurológicos o cardiovasculares como sequedad de boca, sudoración, sofocos (son conocidos los golpes de calor) o una mayor sensibilidad al frío, pupilas dilatadas, visión borrosa y percepción distorsionada de los colores, tensión muscular, entumecimiento, aumento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial, agitación o palpitaciones, vómitos o pérdida del apetito y de energía, entre otros. También pueden producirse alteraciones a nivel hepático (ictericia, hepatitis). El consumo de estas sustancias puede provocar complicaciones a nivel cardiovascular, como accidentes cerebrovasculares, edemas cerebrales o convulsiones. Los efectos del LSD son principalmente emocionales y perceptivos, por lo que la aparición de complicaciones físicas es muy poco frecuente.
- Psicológicos: en algunos casos se ha descrito tras el consumo de anfetaminas y éxtasis presencia de alucinaciones, ansiedad, agresividad, paranoia, verborrea, alteraciones del sueño o de la conciencia y convulsiones. En el caso del LSD pueden aparecer crisis psicóticas o ataques de pánico.
- Sociales: Si bien es difícil separar los efectos de estas sustancias del de otras drogas sobre la conducción, dado que con frecuencia se consumen simultáneamente, se ha extendido la idea de que conducir bajo sus efectos aumenta el riesgo de tener un accidente de tráfico. Estas sustancias disminuyen la capacidad de concentración, los reflejos y la visibilidad, aumentan el tiempo de reacción y pueden alterar la percepción y valoración del riesgo. También se ha relacionado el uso de estas sustancias con la realización de conductas sexuales sin protección.
Problemas crónicos: drogas recreativas y salud mental
Además de daños a nivel cerebral, el consumo de estas sustancias se ha visto asociado a problemas cognitivos a corto plazo, como déficits en la memoria, la atención y el aprendizaje.
El consumo continuado de estas sustancias puede generar dependencia y síndrome de abstinencia. En el caso de los derivados anfetamínicos, el síndrome de abstinencia puede cursar con estado de ánimo deprimido, fatiga, pesadillas, alteraciones del sueño, aumento del apetito y alteraciones motoras (enlentecimiento o agitación). No se ha descrito el síndrome de abstinencia tras el consumo de alucinógenos ni de fenciclidina (PCP, ketamina).
Entre los trastornos inducidos por estas sustancias, destacan:
- Trastornos perceptivos : tras el uso prolongado de alucinógenos se ha observado la presencia de alucinaciones y alteraciones perceptivas.
- Delirium por intoxicación: tras el consumo de alucinógenos, derivados anfetamínicos o fenciclidina. Cursa con alteración de la conciencia y deterioro de funciones cognitivas como la memoria o la percepción, entre otros.
- Trastornos psicóticos inducidos por consumo de alucinógenos, anfetamina o fenciclidina, que pueden cursar con alucinaciones y/o delirios.
- Trastornos del estado de ánimo o ansiedad.
La revisión de numerosos casos clínicos sugiere que el uso prolongado de MDMA, quizás una de las drogas recreativas más estudiadas, puede asociarse a trastornos psiquiátricos como psicosis, trastornos de pánico, despersonalización, depresión y flashbacks. La presencia de estos problemas persiste tras el cese del consumo de esta sustancia.
Se considera que el consumo regular de MDMA puede alterar el funcionamiento de un neurotransmisor, la serotonina, implicada en la regulación del humor, la ansiedad, la impulsividad y agresividad, la actividad sexual, la ingesta, el sueño y el dolor, entre otros. El déficit de esta sustancia podría explicar, por tanto, la presencia de estos problemas psicológicos en los consumidores de MDMA.
Sin embargo, el policonsumo asociado al uso de estas drogas hace difícil asegurar que el MDMA sea el precursor o la causa principal de estos trastornos psiquiátricos. Se considera que la predisposición genética a padecer alguno de estos problemas, unida a la presencia de trastornos psicológicos previos, puede incrementar la probabilidad de presentar alguno de estos trastornos tras el uso continuado de MDMA. Por otro lado, la mayoría de estas alteraciones psicológicas se han asociado a un consumo elevado de esta sustancia, pero no son concluyentes los estudios que relacionan MDMA y psicopatología a dosis bajas o moderadas.
Opiácios
Nos referimos a una familia de sustancias derivadas del opio, que se extrae de la adormidera. Los opiáceos más conocidos son el opio, la morfina, la heroína y la metadona. Se trata de sustancias con una potente acción depresora y analgésica sobre el sistema nervioso central. La heroína es, sin duda, el opiáceo más consumido como droga de abuso. En España, se ha observado un decremento importante de su consumo, pasando del 1% en 1995 al 0.5% en 1997. Asimismo, la principal vía de administración sigue siendo la endovenosa, si bien está incrementando el número de consumidores que la toman esnifada o fumada debido al peligro de transmisión del SIDA.
Efectos agudos
Durante un intervalo de 2-3 horas, el sujeto percibe una sensación de intenso placer (“flash”) y euforia, seguida de apatía y somnolencia. A nivel físico, los efectos inmediatos de la ingestión de heroína son sequedad de boca, disminución del tamaño de la pupila, enlentecimiento de la respiración, estreñimiento y disminución de la temperatura corporal.
En los usuarios de esta sustancia es muy habitual el policonsumo: la mayoría de ellos también usan cocaína, tabaco, cannabis o ansiolíticos, entre otras sustancias.
Efectos a largo plazo
- Físicos: Las consecuencias a nivel físico dependen del tiempo de consumo de la droga, de la vía de administración y dosis, de los hábitos higiénicos utilizados y del estilo de vida. Se ha observado una gran incidencia en los consumidores de esta sustancia de llagas, procesos infecciosos como hepatitis, neumonías, SIDA, alteraciones de la nutrición (adelgazamiento extremo), estreñimiento severo, problemas cardiovasculares, etc.
- Psicológicas y sociales: La heroína tiene un elevado poder adictivo, por lo que su consumo puede generar en un período breve de tiempo dependencia y tolerancia. Durante el síndrome de abstinencia de esta droga puede aparecer tristeza, irritabilidad, náuseas o vómitos, dolores musculares, temblores y convulsiones, lagrimeo, dilatación de las pupilas, sudoración, diarrea, bostezos, fiebre e insomnio. Su consumo continuado suele comportar un gran deterioro del funcionamiento de la persona a nivel familiar, social (ruptura de relaciones interpersonales), laboral y económico (desempleo, problemas económicos). En muchos casos, las personas consumidoras de heroína se ven complicadas en el sistema judicial. Debido a todas estas consecuencias, es frecuente que los consumidores de heroína presenten asociados problemas del estado de ánimo. Por otro lado, también se han descrito alteraciones de la memoria y la atención, estados confusionales, delirium y trastornos psicóticos inducidos por el consumo de esta sustancia.
Inhalantes
Hacemos referencia a un numeroso grupo de sustancias químicas como pegamentos, solventes o colas que se administran por vía oral o nasal. Entre ellas se encuentran algunos productos derivados del petróleo como lacas, pinturas, quitamanchas, gasolinas, etc. La prevalencia de consumo de sustancias volátiles es escasa en nuestro país, situándose alrededor del 1% en jóvenes de 14-15 años, y siendo mucho menor en adultos.
Estas sustancias tienen efectos depresores sobre el SNC. Los efectos inmediatos son la exaltación del humor, la euforia y la alegría, la agresividad y la hiperactividad motriz. También pueden aparecer alucinaciones y delirios. Pasados estos efectos iniciales, se experimenta somnolencia, confusión y bradicardia. Si la inhalación continúa se puede alcanzar una intoxicación grave semejante a la embriaguez etílica, con amodorramiento profundo e incluso pérdida de conciencia. A ello se unen síntomas no buscados por el consumidor como náuseas, vómitos, tos, lagrimeo, etc. La mezcla con otras drogas depresoras (tranquilizantes, somníferos, alcohol) incrementa peligrosamente el riesgo de muerte por sobredosis.
A largo plazo, se produce palidez y fatiga permanente, una disminución de la memoria y de la concentración, pérdida del equilibrio, irritabilidad, conducta agresiva, alteraciones hepáticas, renales, pulmonares y cardiacas, neuropatías, etc.
El uso continuado de estas sustancias puede crear dependencia. Muchos inhaladores crónicos presentan un alto grado de ansiedad ante la falta de la sustancia y un fuerte deseo de inhalar, a la vez que tienen que aumentar la dosis para conseguir los mismos efectos que, tiempo atrás, alcanzaban con cantidades inferiores.
Por otro lado, se ha descrito la relación entre el uso regular de inhalantes y trastornos psicóticos agudos, trastornos del estado de ánimo y ataques de pánico. Algunos autores proponen que las personas con un estado de ánimo deprimido podrían consumir estas sustancias para evadirse de sus problemas. La presencia de ataques de pánico tras la intoxicación por estas sustancias podría conducir igualmente a un estado de ánimo depresivo. Así, entre estos tres componentes (trastorno del humor, trastorno de pánico y consumo de inhalantes) se establecería un círculo vicioso en el que la presencia de uno de ellos ‘alimentaría’ la aparición y/o el mantenimiento del otro.
Sedantes, hipnóticos y ansiolíticos
Con este título genérico nos referimos a sustancias químicas que actúan como depresoras del sistema nervioso central. En el mercado hay muchas de ellas y debido a la facilidad con la que se han prescrito desde el ámbito médico, su uso se ha popularizado entre la población. Algunos medicamentos como Trankimazín, Lexatín, Tranxilium, Valium, Orfidal, etc., son fármacos clasificados dentro del grupo de las benzodiacepinas que suelen tomarse para reducir los síntomas de ansiedad y la tensión muscular y tienen efectos relajantes e inductores del sueño.
Las benzodiacepinas, unidas a algunos antidepresivos, constituyen el tratamiento farmacológico de elección para ciertos trastornos de ansiedad, como la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de angustia. En dosis normales, estas sustancias mejoran el rendimiento del paciente y provocan somnolencia y relajación. Dosis elevadas provocan náuseas, aturdimiento, confusión, disminución de la coordinación psicomotriz, etc. El efecto de estas sustancias si se utilizan asociadas al alcohol se ve incrementado, hasta el punto que la mezcla de ambos puede conducir a una sobredosis.
El uso de esta medicación se suele recomendar cuando los síntomas de la ansiedad son incontrolables y muy intensos. Sin embargo, tomar estas sustancias no soluciona el problema. Para poder controlar la ansiedad es necesario ‘atacar’ la base del problema, y esto comporta aplicar estrategias para reducirla (por ejemplo cambiar la forma de vida) y reaccionar ante ella de forma diferente.
Estas sustancias tienen la capacidad de desarrollar tolerancia y dependencia. La mayoría de personas que las utilizan durante mucho tiempo señalan que el medicamento ya no es efectivo si lo toman en la misma cantidad. Por este motivo, se recomienda no utilizar esta droga durante un período prolongado y sustituirla poco a poco por estrategias psicológicas como el autocontrol. La retirada brusca de la droga puede resultar peligrosa y provocar un síndrome de abstinencia que se caracteriza por aumento de la ansiedad, insomnio, irritabilidad, náuseas, dolor de cabeza y tensión muscular, temblor y palpitaciones y disforia.
De todas las sustancias aquí reseñadas, las benzodiacepinas son las más utilizadas debido a que presentan menos efectos secundarios que otros psicofármacos. El uso prolongado de barbitúricos, por ejemplo, puede conducir a padecer alteraciones como anemia, hepatitis, depresión, descoordinación motora y entorpecimiento del habla, etc.
En muchos otros casos, el uso de estas sustancias no se inicia con el tratamiento farmacológico de un problema de ansiedad. Algunos jóvenes consumen estos psicofármacos en asociación con otras drogas como el alcohol, la cocaína o las anfetaminas. El patrón inicial de consumo intermitente puede conducir a un consumo más regular que puede provocar un incremento en los problemas interpersonales y/o laborales, irritabilidad o depresión y alteraciones importantes en la memoria. De hecho, en el DSM-IV (APA, 1995) se han descrito los siguientes trastornos inducidos por el uso de estas sustancias: delirium, demencia, trastorno psicótico, trastorno del estado de ánimo y trastorno de ansiedad, entre otros.
__________
Fuente: Noemí Guillamón (2006). Dibujo: Raúl Ariño. Clínica de la Ansiedad. Psicólogos y psiquiatras
Para saber más
APA (1995). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV). Barcelona: Masson.
Becoña, E. (2004). Guía clínica para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Valencia: Socidrogalcohol.
Becoña, E., Rodríguez, A. y Salazar, I. (Eds.) (1996). Drogodependencias. III Drogas Ilegales Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
Bobes, J., y Calafat, A. (Eds.). (2000). Monografía Cannabis. Adicciones, 12 (suplemento 2).
Bobes, J., Sáiz, P.A. (Eds.). (2003). Monografía Drogas Recreativas. Adicciones, 15 (suplemento 2).
Escohotado, A. (1995). Aprendiendo de las drogas. Madrid: Alfaguara.
Gual, A. (Ed.) (2002). Monografía Alcohol. Adicciones, 14 (suplemento 1).
Pascual, F., Torres, M. y Calafat, A. (Eds.) (2001). Monografía Cocaína. Adicciones, 13 (suplemento 2).
Plan Nacional Sobre Drogas (2002). Drogas de síntesis: Consecuencias para la salud. Ministerio del Interior.
Snyder, S. H. (1993). Drogas y Cerebro. Barcelona: Prensa Científica.
Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides (2002). Guía Básica sobre los Cannabinoides. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio del Interior. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Direcciones Internet (en castellano)
FAD: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
www.socidrogalcohol.org.
www.drogasycerebro.com.
Video ilustrativo: Prevención drogodependencias. (UNED-RTVE2)
Otros Videos relacionados